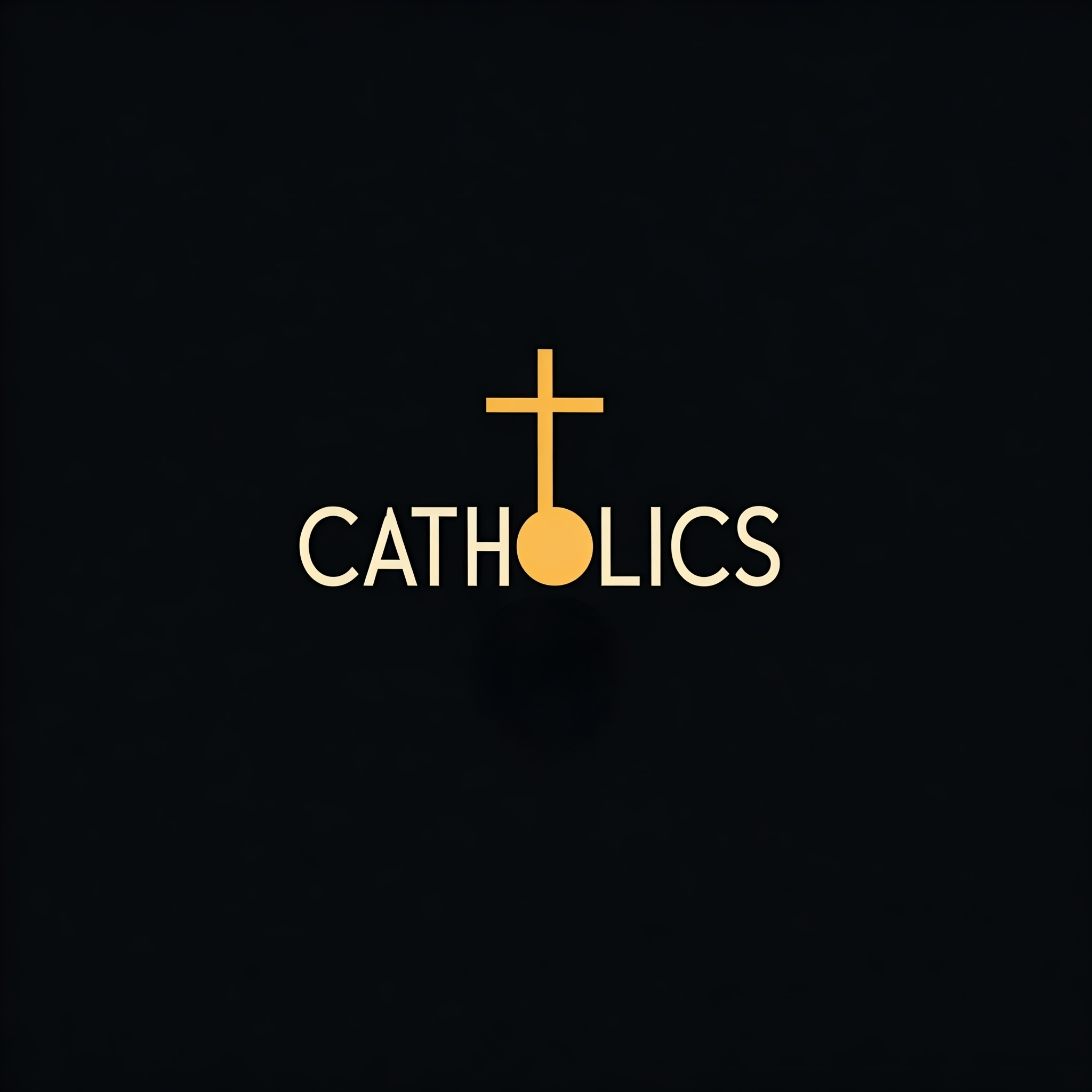¿Cómo refleja la vida de Ponce de León su compromiso con la justicia y la paz?
La vida de Monseñor Carlos Ponce de León es un evangelio encarnado en las periferias del dolor argentino. No predicó desde púlpitos dorados ni se escudó en ambigüedades diplomáticas. Se plantó con la fuerza de los profetas: donde había represión, él llevó consuelo; donde había desapariciones, él pidió explicaciones; donde la Iglesia callaba, él habló.
Por Néstor Ojeda
En tiempos en que el silencio episcopal era regla —por temor, por conveniencia o por cálculo político—, Ponce de León se convirtió en la voz de los sin voz. Su compromiso no fue ideológico, fue evangélico. No militó en un partido: militó en el Reino de Dios y su justicia, enfrentando al poder con la valentía de quien ya ha ofrecido su vida.
Fue un verdadero constructor de paz: no con la paz superficial del statu quo, sino con la paz que brota de la justicia. Enfrentó al aparato represivo no con armas, sino con la cruz y con la verdad. En cada denuncia, en cada visita a una familia desgarrada por la desaparición de un hijo, iba tejiendo el rostro más humano del Evangelio en medio del terror estatal.

¿Qué enseñanzas dejó sobre el servicio a los pobres y sufrientes?
Monseñor Carlos no fue un burócrata de lo sagrado. Fue pastor. Caminó villas, visitó presos, abrazó madres desesperadas, acogió perseguidos políticos y sindicales. Su diócesis de San Nicolás no fue solo una estructura eclesial, fue un refugio profético, una Iglesia en salida antes de que el término existiera.
Vivió las Bienaventuranzas. “Felices los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados”, dice el Evangelio. Él tuvo esa hambre. Y no solo la predicó: la vivió hasta la muerte. Su cuerpo, despedazado en un “accidente” que la justicia hoy reconoce como probable emboscada, fue el sello del martirio que brota del amor a los pobres.
Ponce de León entendió —antes que muchos— que no hay Iglesia creíble si no pone su vida al lado del que sufre. Fue rostro de compasión, pero también de denuncia. Y esa tensión evangélica —entre consolar y confrontar— lo convirtió en un testigo incómodo, pero imprescindible.
¿Por qué su postura frente a las autoridades militares sigue siendo relevante hoy?
Porque la tentación de pactar con el poder no ha desaparecido. Porque aún hoy hay silencios cómplices, acomodamientos, iglesias más preocupadas por liturgias perfectas que por pueblos heridos. La figura de Ponce de León interpela: ¿de qué lado estamos? ¿Del orden establecido o del Reino anunciado?
En su tiempo, enfrentó a las Jefes militares de la dictadura. Hoy, su testimonio invita a la Iglesia a levantar la voz ante nuevos rostros de injusticia: pobreza estructural, violencia institucional, corrupción política, exclusión social, indiferencia pastoral. Su memoria no es nostalgia: es una llamada urgente.
Mientras algunos obispos bendecían armas o callaban frente a la tortura, él denunciaba. Y eso no lo hizo un rebelde, sino un verdadero sucesor de los apóstoles, un pastor que no huye cuando vienen los lobos.
¿Cómo su ejemplo puede inspirar una Iglesia más cercana y comprometida con los necesitados?
Ponce de León fue Iglesia en salida mucho antes del Papa Francisco. Fue misionero sin necesitar etiquetas. Fue reformador sin necesidad de sínodos. Fue pastoralmente valiente en una época en la que la prudencia se disfrazaba de cobardía.
Su ejemplo nos obliga a repensar nuestras prioridades. ¿Qué Iglesia queremos ser? ¿Una Iglesia atrincherada en sacristías o una Iglesia que camina con el pueblo que sufre? ¿Una Iglesia funcional al sistema o una Iglesia que anuncia el Reino aunque le cueste la sangre?
El testimonio de este obispo mártir puede y debe alumbrar un nuevo modo de ser Iglesia: más profética, menos clerical; más encarnada, menos decorativa. Una Iglesia donde “opción por los pobres” no sea solo discurso, sino cuerpo y vida entregada.
¿Qué impacto tuvo su liderazgo en la renovación pastoral post-Vaticano II?
Monseñor Carlos fue uno de los mejores frutos del Concilio Vaticano II en la Argentina. Encarnó la “Iglesia de los pobres”, la “pastoral de la escucha”, la “cercanía del pastor con su pueblo”. No fue un teórico del Concilio: fue su encarnación viva en un tiempo de oscuridad.
Transformó su diócesis en un espacio donde la renovación litúrgica y la opción social iban de la mano. Promovió la formación de comunidades de base, alentó a laicos comprometidos, apoyó a religiosas perseguidas, dialogó con sacerdotes que trabajaban en barrios obreros. Y lo hizo con profunda espiritualidad, sin perder jamás la centralidad de Cristo.
Un mártir silenciado… aún
Hoy, casi cinco décadas después de su asesinato disfrazado de accidente, la causa judicial de Ponce de León sigue obstaculizada, atrapada en la maraña de pactos de silencio y lentitudes institucionales. Y la Iglesia argentina, con algunas excepciones, no ha impulsado decididamente su causa de beatificación, como sí lo ha hecho con otros nombres más cómodos o mediáticos.
¿Será porque su ejemplo incomoda? ¿Porque denuncia nuestras omisiones presentes?
Monseñor Carlos Ponce de León es mártir de la verdad y del Evangelio, y como tal, debe ser reconocido, no solo en los altares, sino en la conciencia viva de un pueblo que sigue clamando por pastores con olor a oveja… y por ovejas que reconozcan a los verdaderos pastores.
Concluyendo: levantar su cruz, no solo su nombre
No basta con recordarlo. Hay que continuar su lucha. Hay que pedir que se esclarezca su asesinato, que avance la causa judicial y que su entrega sea reconocida por lo que fue: un martirio cristiano y argentino. Un testimonio incómodo para los poderosos, pero luminosa esperanza para los que aún creen que el Evangelio puede cambiar la historia.
La Iglesia no necesita obispos con títulos, necesita obispos como Ponce de León: con cicatrices de pueblo, con la mirada de Cristo y con la valentía de los mártires.
©Catolic.ar