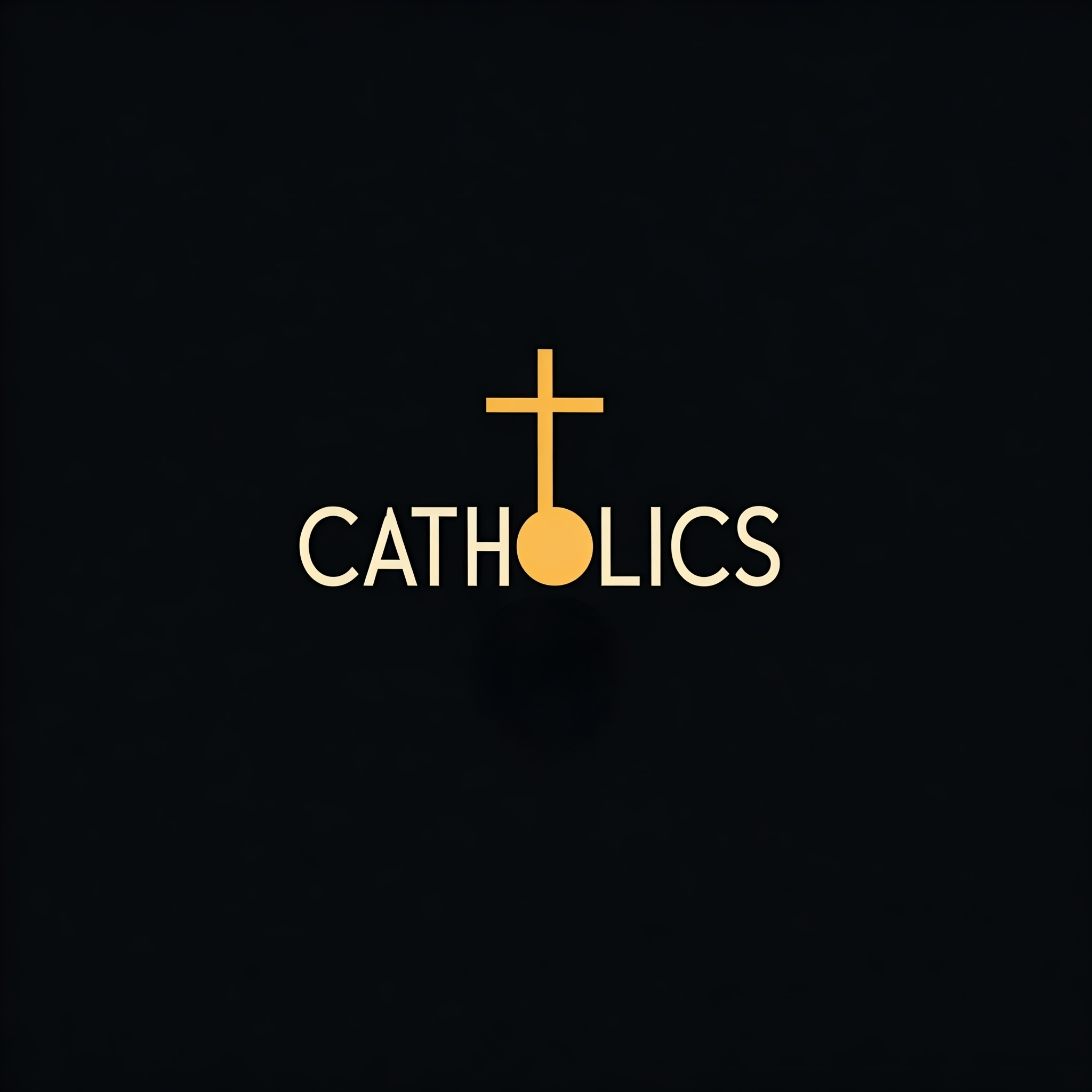“El cuerpo es la autopista del alma.” – San Agustín (paráfrasis)
La historia de la salvación nunca fue una experiencia puramente espiritual. Desde el barro del Génesis hasta las llagas del Resucitado, el cristianismo ha hecho del cuerpo una teofanía, un lugar donde Dios habla, llama, salva. Y sin embargo, pocas veces la Iglesia contemporánea ha logrado acompañar con claridad ese clamor silencioso que vibra en tantos cuerpos enfermos, ansiosos, endurecidos por el trauma o desorientados por terapias de moda.
En los últimos años ha crecido notablemente el interés por prácticas de tipo corporal o bioenergético: desde el trabajo con la respiración hasta el desbloqueo muscular, desde la integración mente-cuerpo hasta los abordajes que se presentan como “sanación emocional profunda”. Algunos nombres suenan cada vez más en redes, sesiones o centros de bienestar: terapia Reichiana, bioenergética de Lowen, biosíntesis, integración somática, focusing, constelaciones corporales, respiración holotrópica, entre otros.
La pregunta es tan inevitable como urgente: ¿Qué lugar tienen estas prácticas en la vida de un católico? ¿Son compatibles con la Fe? ¿Pueden integrarse en un proceso cristiano de sanación, o encierran riesgos espirituales, doctrinales o antropológicos?
El cuerpo como archivo del alma
Muchos terapeutas contemporáneos parten de una idea central: el cuerpo guarda memoria. Las emociones no resueltas, las heridas de infancia, las experiencias traumáticas —dicen— no desaparecen, sino que se inscriben en los tejidos, músculos, órganos, en la postura y la respiración. Se somatizan.
Esta noción no es del todo ajena a la visión bíblica del ser humano. El cuerpo no es una cáscara, sino parte esencial de la persona. No existe alma humana sin cuerpo humano. Y si la gracia se encarna, también el dolor. Jesús no lloró solo con su espíritu: lloró con los ojos, sudó con su piel, tembló de angustia en Getsemaní. La Encarnación no fue una estrategia pastoral: fue una redención desde la carne.
La neurociencia afectiva también ha aportado pruebas a esta dimensión. Se ha comprobado que el estrés crónico, la represión emocional o los duelos no elaborados generan alteraciones bioquímicas reales: inflamación celular, trastornos inmunológicos, afectación digestiva, rigidez muscular, insomnio. El cuerpo es un testigo y a veces un rehén de nuestras heridas.
Frente a esto, muchas terapias bioenergéticas buscan devolver al cuerpo su capacidad de sentir, de expresar, de “liberar” lo encapsulado. A veces, lo logran. Pero el discernimiento comienza cuando uno se pregunta: ¿a qué precio? ¿con qué marco antropológico? ¿desde qué espiritualidad?
Riesgos, ambigüedades y zonas rojas
Lo primero que debe decirse con claridad es que muchas de estas terapias, si bien pueden ofrecer beneficios temporales o alivios subjetivos, nacen de visiones no cristianas del ser humano. Algunas proceden del psicoanálisis clásico, otras del gnosticismo moderno, otras de corrientes New Age, e incluso de influencias orientales o esotéricas.
Alexander Lowen, por ejemplo, padre de la bioenergética, afirmaba que el cuerpo debía “volver a sentir su energía vital” reprimida por la moral judeocristiana. Otros terapeutas proponen reconectarse con una “energía universal”, o acceder a “niveles de conciencia” donde el yo se disuelva, como paso a una iluminación o autorrealización interior. Algunas prácticas de respiración inducen estados alterados de conciencia que no se diferencian de los producidos por sustancias psicodélicas.
¿Hay riesgos reales para la Fe y la vida espiritual? Sí. Cuando una terapia sustituye la gracia por la energía, el pecado por el bloqueo, la redención por la autosanación, se corre el riesgo de caer en un pelagianismo somático: sanar por uno mismo, sin necesidad de Cristo.
Por otro lado, muchas de estas técnicas promueven una apertura acrítica a cualquier forma de espiritualidad, sin discernir los espíritus. Pueden generar una dependencia emocional al terapeuta o al grupo, diluir la noción de verdad objetiva, fomentar la autoreferencia como criterio último. Y, lo que es peor, pueden disfrazar de experiencia mística lo que no es más que catarsis psíquica.
El dolor no se exorciza solo: se acompaña
Dicho esto, sería injusto y pastoralmente miope descartar sin más toda forma de trabajo corporal. Sería como negar que Dios pueda servirse incluso de medios no convencionales para iniciar un proceso de sanación. Lo importante es el discernimiento.
Hay terapeutas honestos, incluso cristianos, que han integrado técnicas corporales a un marco serio y compatible con la Fe. Algunos acompañan a personas que no lograron verbalizar nunca su sufrimiento, y encuentran en el cuerpo un primer lenguaje de liberación. Otros trabajan con víctimas de abuso, de violencia o de trauma acumulado, donde la palabra no alcanza y el cuerpo pide su lugar. En estos casos, el acompañamiento profesional puede abrir puertas a una sanación más profunda, siempre que no se convierta en un sustituto del camino espiritual.
El catecismo enseña que “la unidad del alma y del cuerpo es tan profunda que se debe considerar al alma como la forma del cuerpo” (CEC 365). Si esto es así, no podemos ignorar el cuerpo cuando se habla de evangelización, acompañamiento o incluso conversión. Jesús sanaba a los cuerpos para llegar al alma, tocaba los ojos, las llagas, los oídos. La compasión pasaba por los nervios.
Hacia una pastoral de la integración
La Iglesia necesita una pastoral que no se asuste del cuerpo. Que no lo reduzca a moral sexual ni lo eleve a templo abstracto. Una pastoral que acompañe a los que no pueden rezar pero lloran, que entienda que a veces el alma está tan rota que sólo el cuerpo puede empezar a hablar.
Eso no significa aprobar indiscriminadamente toda terapia o método. Significa que urge formar agentes pastorales que entiendan el lenguaje del cuerpo, que puedan dialogar con profesionales de la salud mental y corporal, y que no huyan ante el dolor que no se dice con palabras.
Significa también recuperar gestos, sacramentos, signos corporales que evangelicen el cuerpo: la unción de los enfermos, el abrazo fraterno, la imposición de manos, el agua bendita, la cruz trazada en la frente. La liturgia católica es una pedagogía del cuerpo redimido.
Y, por último, significa anunciar con fuerza que no hay verdadera sanación sin encuentro con Cristo. Que toda terapia sin Redentor es una anestesia. Que toda liberación que no conduce a la verdad es una nueva esclavitud con forma de alivio.
CIERRE PROFÉTICO
Es tiempo de tocar el dolor con manos limpias, y de mirar los cuerpos heridos no como escándalos, sino como puertas al misterio. El Sagrario también es un cuerpo: un corazón latiente, una carne entregada. Desde allí se aprende a integrar, a discernir, a sanar.
Hay caminos donde el cuerpo se vuelve campo de batalla espiritual. Pero también puede ser cuna de resurrección. Que la Iglesia no llegue tarde.
©Catolic