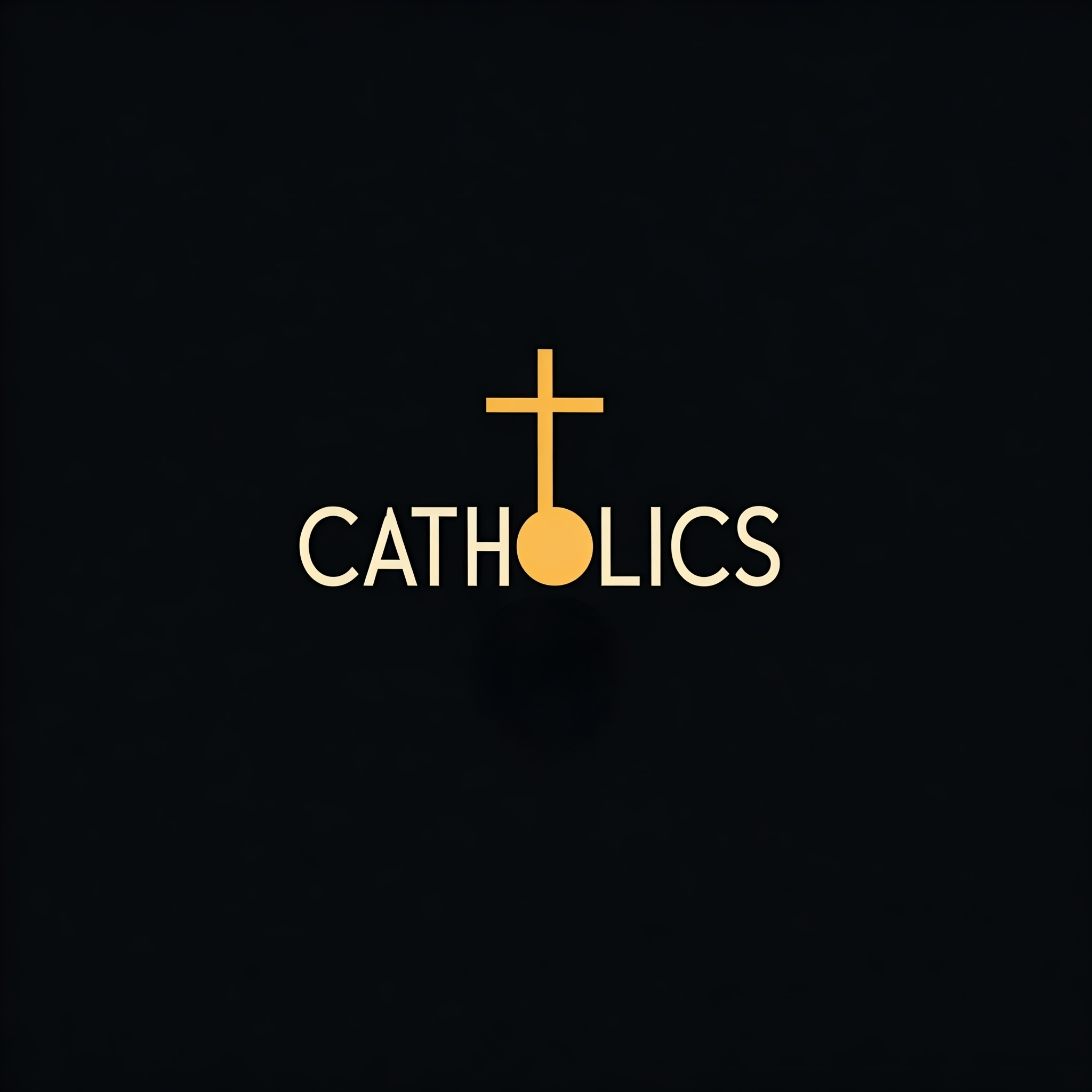Mientras el narcotráfico avanza por los ríos del norte de Paraguay, un puñado de mujeres —salesianas y campesinas— siembra dignidad, fe y resistencia en una de las regiones más postergadas de América Latina.
La periferia olvidada que resiste desde la fe
El Gran Chaco paraguayo es un territorio exuberante y a la vez desgarrado. Tiene todo para ser un edén: agua abundante, suelos fértiles, comunidades con sabiduría ancestral. Pero es tratado como un despojo. Aquí, donde la selva se funde con los ríos y los caminos se pierden en el barro, el Estado casi no existe. Lo que sí llega, puntual y en crecimiento, es el flagelo del narcotráfico: cocaína que baja desde Bolivia, que navega sin obstáculos hacia Brasil y Argentina, y que a veces termina en Europa.
En este contexto brutal, mujeres como la hermana Blanca Ruiz Díaz y la hermana Kamilia Seidlova, junto a las familias indígenas, sostienen una lucha callada pero firme. No llevan armas. Llevan semillas. No hacen pactos con el poder. Hacen comunidad. Y desde una Iglesia viva, encarnada y profética, le plantan cara al abandono, al machismo, al negocio de la muerte.
La cocaína como síntoma, no como causa
Las cifras oficiales son frías: entre 2010 y 2021, los decomisos de droga en Paraguay se multiplicaron por cinco. Pero detrás de esa estadística hay comunidades enteras amenazadas, campesinos tentados por el dinero fácil, jóvenes atrapados en redes que no eligieron. El Alto Paraguay, en particular, se ha convertido en un corredor fluvial del narcotráfico. Sin radares ni controles, los ríos se vuelven autopistas de la ilegalidad.
El problema no es sólo el tráfico de drogas. Es la sistemática falta de políticas públicas para el desarrollo rural, la ausencia de salud, de caminos transitables, de educación de calidad. Es una economía pensada para exportar materia prima y mantener a los pueblos en la miseria. Es un modelo extractivista que condena a millones a sobrevivir sin dignidad.
Como denuncia el Papa Francisco en Evangelii Gaudium:
“No podemos ya confiar en las fuerzas ciegas y en la mano invisible del mercado. El crecimiento en equidad exige algo más que el crecimiento económico, aunque lo presupone; requiere decisiones, programas, mecanismos y procesos específicamente orientados a una mejor distribución de los ingresos…” (EG 204).
La siembra como resistencia
Frente a este panorama, las salesianas apuestan por lo esencial: tierra, trabajo, comunidad. En Fuerte Olimpo y en las comunidades del río Paraguay, impulsan un proyecto agrícola y social con el respaldo de la ONG Manos Unidas. Enseñan a cuidar las semillas, a conservarlas, a replantarlas. No es sólo técnica agrícola: es soberanía alimentaria, empoderamiento femenino y construcción de futuro.
“La mandioca, las papas, los ajíes verdes… eso es lo que saben cultivar nuestras comunidades”, explica la hermana Blanca. Pero los campesinos no reciben semillas, ni herramientas, ni acceso a mercados. Y lo poco que logran cosechar, a veces queda aislado por las lluvias, las inundaciones o la falta de transporte.
“El distrito es riquísimo”, repite la hermana, “pero las políticas del país hacen que se exporte arroz a Brasil mientras nuestros campesinos no tienen con qué sembrar”.
Las mujeres, columna vertebral del cambio
En medio de este despojo, las mujeres son las principales protagonistas de la transformación. Son ellas las que participan en los talleres, cuidan las huertas, educan a sus hijos, enfrentan la violencia doméstica, desafían al patriarcado. Muchas veces, con el rosario en la mano y la tierra entre las uñas.
“Trabajamos para que las mujeres trabajen y sean respetadas, incluso por sus maridos”, cuenta la hermana Blanca. “Queremos que sean libres, que puedan decidir, que no tengan que depender del varón ni del Estado”.
Esa independencia no es sólo económica. Es espiritual. Aun cuando muchas mujeres indígenas no profesan formalmente la fe cristiana, sienten la presencia de Dios en la entrega de estas misioneras. “Aquí viene la hija de Dios”, le dice el chamán a la hermana Blanca cuando la ve llegar. Y no es una frase vacía: es el reconocimiento de una presencia que sana, que acompaña, que no impone pero transforma.
Como enseña Fratelli Tutti:
“Hay que evitar toda forma de colonización cultural. Hace falta aceptar con amor y respeto a las minorías, a los pueblos indígenas, a su cultura y tradiciones” (FT 220).
Fe, comunidad y profecía en la selva
En estas tierras remotas, la Iglesia no es un templo: es una balsa, una semilla, un gesto. No hay grandes liturgias, pero hay comunión. No hay cánticos gregorianos, pero hay oración. Los niños rezan el rosario aunque no sean bautizados. Las ancianas piden bendiciones a las misioneras. El Evangelio se vive, no se declama.
“Lo que nos ayuda es que no dependemos de los políticos”, dice con claridad la hermana Kamilia. “Trabajamos con el apoyo del obispo y codo a codo con los laicos. Nuestras socias son las mujeres”.
Esa alianza entre consagradas y laicas, entre Iglesia institucional y tejido popular, es el corazón de la misión. Y también su fortaleza frente a las amenazas. Porque el narcotráfico no perdona. Y los poderes que lucran con el abandono tampoco. Pero cuando el anuncio del Reino se encarna en la lucha concreta por la vida, ninguna fuerza es más poderosa que la del amor de Dios hecho justicia.
Un país desangrado por el centro, salvado por su periferia
Paraguay, como tantos países hermanos de América Latina, carga con heridas profundas. Dictaduras, corrupción, desigualdad, desplazamiento forzoso, extractivismo, olvido. Pero también es tierra de mártires, de santos ocultos, de resistencias invisibles. Y es en las periferias —como la del Gran Chaco— donde esa esperanza se vuelve tangible.
El Papa Francisco ha repetido una y otra vez:
“La fe auténtica —que nunca es cómoda ni individualista— siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de transmitir valores, de dejar algo mejor detrás de nuestro paso por la tierra” (Evangelii Gaudium 183).
Las hermanas salesianas, y las mujeres que con ellas caminan, están cambiando el mundo desde uno de los rincones más olvidados del continente. No necesitan portadas ni premios. Les basta con que una joven se anime a estudiar, que una madre salve a su hijo de las drogas, que un anciano conserve la semilla de su pueblo.
Cierre profético: ¿Qué Iglesia elegimos ser?
La pregunta que surge al final de esta historia no es sólo para el Paraguay. Es para toda la Iglesia latinoamericana. ¿Seguiremos siendo cómplices del poder y la indiferencia? ¿O nos atreveremos a ser, como dice Francisco, una Iglesia en salida, herida pero comprometida, que toca la carne del pueblo?
La experiencia en el Chaco paraguayo no es sólo un testimonio: es un llamado. A los obispos, a los religiosos, a los laicos. A dejar los discursos tibios. A bajar de las catedrales al barro. A caminar con los pueblos indígenas, con las mujeres excluidas, con los jóvenes tentados por el narco. A sembrar Evangelio donde hoy se impone la lógica del descarte.
Porque como escribió san Óscar Romero:
“Una Iglesia que no sufre con los pobres, no es la verdadera Iglesia de Jesucristo”.
Fuente original: Vatican News
Enlace: https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2025-06/paraguay-salesianas-hermanas-gran-chaco-droga-indigenas-mujeres.html