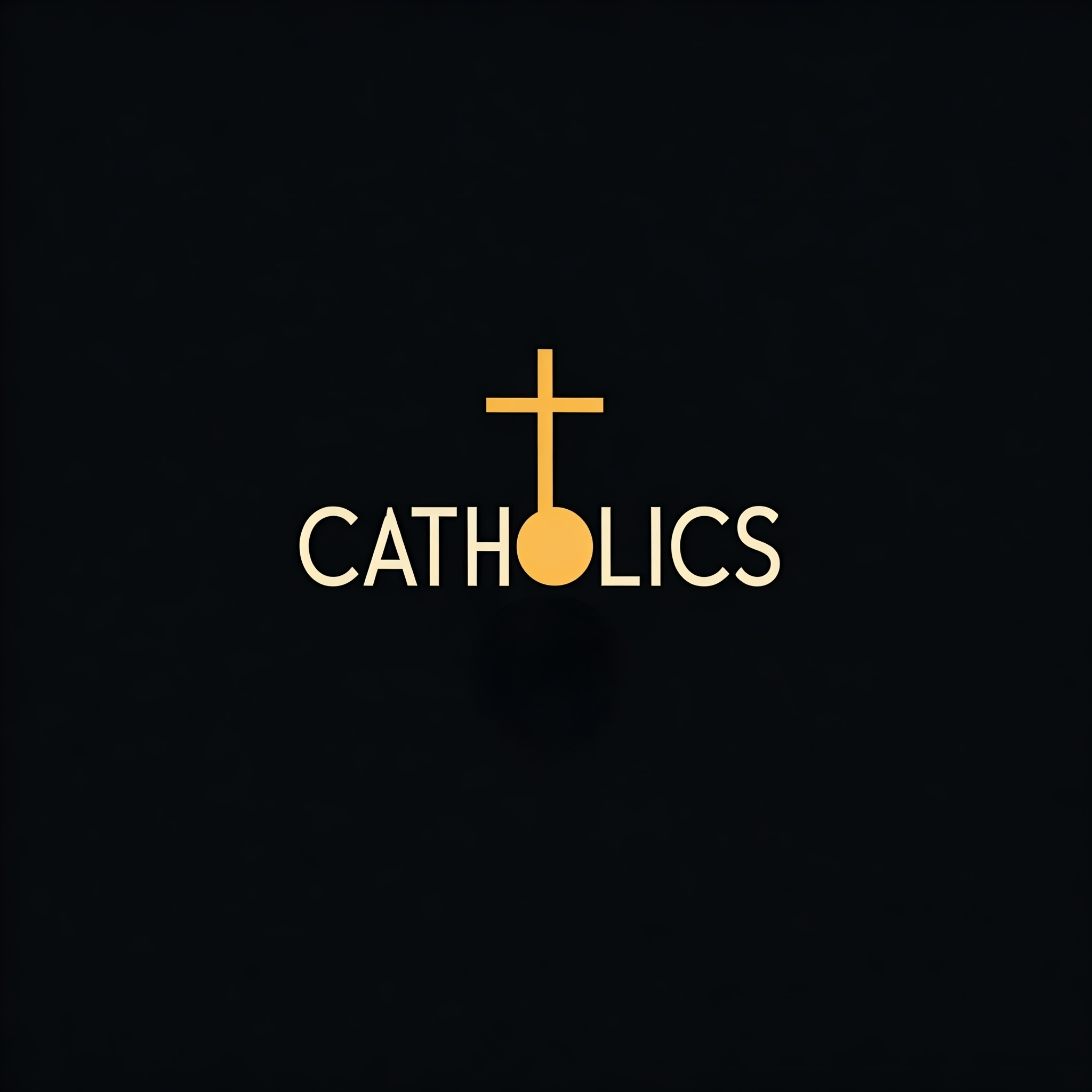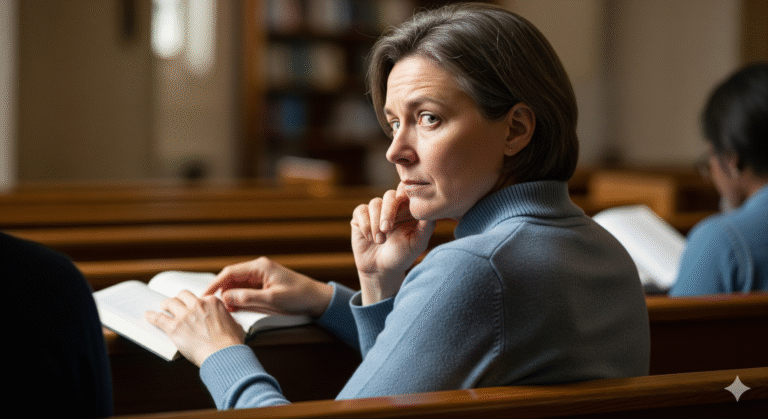Un pueblo sediento… pero mal guiado, la falsa religiosidad
En las calles de nuestras ciudades, en los pueblos pequeños, en las periferias olvidadas, el catolicismo popular respira. Procesiones multitudinarias, estampitas en los bolsillos, velas encendidas, rosarios colgados del retrovisor. Todo esto puede ser bello y legítimo cuando conduce a Cristo.
El problema es cuando se convierte en refugio supersticioso para evadir el Evangelio exigente.
Hoy asistimos a un fenómeno alarmante: multitudes que corren detrás de supuestas apariciones marianas nunca reconocidas por la Iglesia; católicos que se obsesionan con mensajes apocalípticos difundidos en redes sociales por profetas de feria; fieles que creen más en “imágenes que lloran” que en la Palabra viva del Evangelio.
¿De verdad eso es cristianismo? ¿O es un regreso infantil al paganismo de los amuletos?
La Iglesia nunca fue “un museo de imágenes”
En los orígenes, los cristianos no usaban imágenes. Su única fuerza era el testimonio. El pez, el ancla, el Buen Pastor: símbolos sencillos en catacumbas. Fue solo después de la paz constantiniana que el arte cristiano floreció en mosaicos e iconos. Y cuando algunos quisieron destruirlos por miedo a la idolatría, el II Concilio de Nicea (787) aclaró: las imágenes pueden venerarse, pero adorar solo a Dios.
La Iglesia, por tanto, nunca enseñó a idolatrar imágenes. Siempre las entendió como pedagogía, como ventana hacia el Misterio. El problema no está en la imagen en sí, sino en el corazón que se aferra a la forma y olvida el fondo.
Apariciones: signo o distracción
María ha aparecido en la historia, y la Iglesia con prudencia ha reconocido algunas de esas irrupciones: Guadalupe, Lourdes, Fátima. Siempre en contextos de crisis, siempre con un mensaje que remite a Cristo.
Nunca María se predicó a sí misma.
Pero en paralelo, surgieron cientos de apariciones falsas o dudosas, utilizadas por grupos sectarios para manipular al pueblo. Hoy proliferan en internet supuestos mensajes del cielo, cargados de miedos y visiones apocalípticas. Se genera así un catolicismo paranoico, obsesionado con el fin del mundo y ciego al sufrimiento concreto del vecino de al lado.
El drama de la falsa religiosidad
Aquí está la denuncia necesaria:
- Católicos que buscan talismán y milagro, pero no practican la justicia ni la misericordia.
- Predicadores que venden “rosarios bendecidos” como si fueran seguros contra la desgracia.
- Pastores que callan frente a la corrupción política y social, pero multiplican procesiones para no incomodar a nadie.
- Una Fe domesticada, convertida en espectáculo, que entretiene pero no transforma.
Eso no es cristianismo. Eso es idolatría disfrazada de devoción.
La medida de la Fe: el amor al prójimo
Cristo lo dejó claro: “Tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber” (Mt 25,35). El juicio final no será sobre cuántos rosarios rezamos ni a cuántas apariciones peregrinamos, sino sobre cuánto amamos a los más pequeños.
La religiosidad auténtica no se mide en imágenes milagrosas ni en profecías de catástrofe, sino en pan compartido, justicia buscada, heridas vendadas, lágrimas acompañadas. El cristiano verdadero no es el que colecciona estampitas, sino el que transforma la sociedad con gestos concretos de amor.
6. Profetas del miedo vs. discípulos del servicio
Hoy abundan supuestos profetas que ven señales del Apocalipsis en cada catástrofe climática, en cada avance tecnológico, en cada crisis política. Son mercaderes del miedo. Alimentan un catolicismo ansioso y apocalíptico que no evangeliza ni construye, solo paraliza.
El auténtico discípulo, en cambio, no huye del mundo, lo transforma. No se encierra en capillas esperando milagros, sino que sale al encuentro del pobre, del enfermo, del marginado.
Allí está Cristo, no en la estatua que supuestamente “abre y cierra los ojos”.
Purificar la religiosidad popular
La religiosidad popular es un tesoro cuando está bien orientada. Es el modo en que los sencillos expresan su Fe. Pero necesita purificación constante:
- Recordar que María nunca eclipsa a Cristo, siempre conduce a Él.
- Enseñar que las imágenes son símbolos, no amuletos.
- Animar a que la devoción se exprese en obras de caridad.
- Desenmascarar a los manipuladores que lucran con falsas apariciones o discursos de miedo.
Una Iglesia profética o una Iglesia folklórica
El dilema es claro: o recuperamos la centralidad de Cristo y el fuego del Evangelio, o nos convertimos en una Iglesia folklórica, llena de procesiones y estampitas, pero vacía de conversión.
Una Iglesia que entretiene multitudes, pero que no cambia la historia.
Y eso sería la peor traición: contentarnos con religiosidad superficial mientras el mundo arde en injusticias, guerras y hambre.
Conclusión: volver al corazón del Evangelio
El cristiano que no se juega por el otro no sigue a Cristo, sigue un espejismo. La única imagen que verdaderamente salva es la del Cristo vivo en los crucificados de hoy: los pobres, los descartados, los migrantes, los enfermos olvidados.
Todo lo demás –apariciones espectaculares, visiones del fin del mundo, imágenes que lloran– es, en el mejor de los casos, distracción. Y en el peor, idolatría peligrosa.
El camino es claro y exigente: menos superstición, más Evangelio. Menos miedo, más justicia. Menos devociones vacías, más amor al prójimo.
Porque quien busca a Dios en señales apocalípticas y no en el hermano que sufre, ya lo ha perdido.
©Catolic.ar