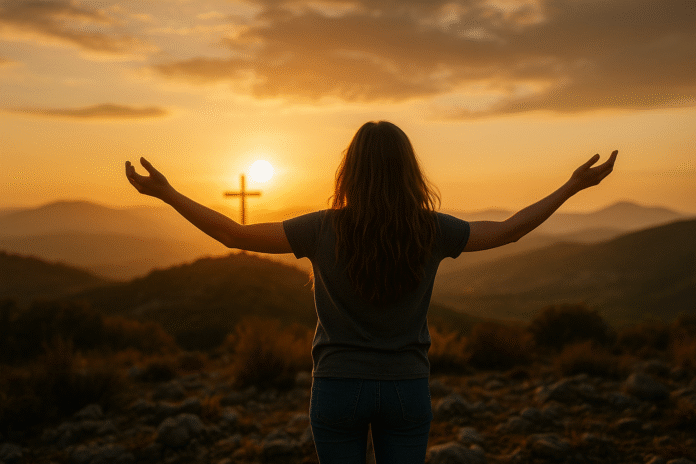Crónica de una generación de jóvenes católicos que cree… pero no arde
No sabía rezar. Pero sí sabía cuándo había que cerrar los ojos.
Mateo tenía 21 años y podía recitar el Padrenuestro dormido, responder “y con tu espíritu” como reflejo, y corear canciones de misa con la misma emoción con la que cantaba en la fila del banco. No faltaba nunca. Grupo juvenil, Pascua Joven, adoración mensual, acampada vocacional. Estaba en todas. En todas… pero no en Él.
“Estoy bien”, decía. Y lo estaba. No había crisis, ni pecado oculto, ni dudas teológicas. Pero tampoco había fuego. Ni lágrimas, ni temblores, ni un motivo para levantarse con hambre de Dios.
Era un joven católico… funcional. Integrado. Correcto.
Hasta que un día, solo en su cuarto, luego de una jornada pastoral llena de juegos, charlas y selfies, le llegó una pregunta. No venía de un flyer, ni de un predicador, ni de un texto bíblico. Era seca, directa, interna.
“¿Por qué me seguís?”
Y en ese momento supo que no tenía una respuesta. Tenía argumentos, ideas, experiencias. Pero no una respuesta.
No podía decir: “Porque me diste la vida”. Ni: “Porque me rescataste”. Ni: “Porque sin vos no puedo vivir”.
Solo pudo quedarse en silencio.
Y por primera vez, ese silencio ardió.
Mateo no era el único.
Tampoco lo era Sofía, que a sus 19 años ya había pasado por cinco grupos distintos, dos diócesis, y había conocido a más de 30 sacerdotes. Pero su alma seguía como su mochila: cargada y sin vaciar.
“Yo quiero a Dios, eh”, se justificaba. “Pero no sé si esto es para mí”.
No sabía definir qué era “esto”, y por eso mismo no sabía si lo quería.
La misa le parecía larga. El grupo, superficial. Las charlas, repetidas. La oración, forzada.
Pero cuando iba a adoración en silencio —cuando nadie hablaba, cuando nadie organizaba nada— sentía algo.
Como un roce, como un reclamo dulce.
Algo o Alguien que le decía: “Quedate”.
Pero ella se iba. Siempre se iba. Porque nadie le enseñó que el fuego a veces no se enciende de golpe, sino por insistencia.
Y ella estaba cansada de insistir sin saber para qué.
Y está también Lucas.
Lucas era el bueno. El líder. El referente.
Organizó Pascuas, hizo misiones, fue a las JMJ. Hasta que un día dijo basta.
“No me fui de la fe. Pero ya no tengo ganas de mentirme”, escribió en su despedida del grupo.
No dejó de creer, pero dejó de pertenecer.
No dejó a Cristo, pero dejó de buscarlo.
Porque estaba harto de eventos que no cambiaban nada. De espiritualidades que flotaban y no tocaban las heridas reales.
“Estoy cansado de que el Evangelio suene tan bonito como inútil.”
A Mateo le faltaba sentido.
A Sofía le faltaba raíz.
A Lucas le faltaba misión.
Y a todos ellos, les sobraban actividades.
Muchos jóvenes católicos no se pierden por rebeldes, sino por inercia.
Porque se acostumbraron a sobrevivir dentro de una Iglesia que los entretiene, los contiene, los bendice… pero no los envía.
Ellos también eran jóvenes.
Tenían internet, amigos, planes, miedo, tentaciones. Pero algo los rompió por dentro. Algo los capturó con tal fuerza, que ya no pudieron vivir sin responder.
Carlo Acutis no solo amaba la Eucaristía.
Se dejó amar por ella. Y desde ese lugar se volvió apóstol digital, santo del siglo XXI, programador del Cielo.
Podría haber sido famoso, influencer, gamer profesional.
Eligió ser altar viviente.
Y murió diciendo: “Quiero dejar mi alma pura para ir al Paraíso directo”.
Chiara Luce Badano escuchó la sentencia de su cáncer con 17 años.
Y en vez de llorar por lo que no tendría, se ofreció como ofrenda viva.
Cada vez que el dolor la dejaba sin aire, repetía:
“Por ti, Jesús. Si tú lo quieres, yo también lo quiero.”
Pier Giorgio Frassati —apóstol de la caridad y la montaña— tenía novia, amaba escalar, leía filosofía y escribía cartas con fuego.
Murió con 24 años. En su cuarto estaba la Biblia abierta, la cama sin hacer, y una lista de personas a las que había ayudado… en secreto.
Lo encontraron con la sonrisa intacta.
No murió de tristeza, sino de entrega.
Sí, están ellos. Los que todos veneramos.
Pero también está Martín, 22 años, sin nombre en Google.
Todos los jueves se sienta a rezar frente al Santísimo en una parroquia vacía.
Sin aplausos. Sin rol. Sin grupo.
Solo porque alguien tiene que adorar cuando todos se van.
Y está Ana, 19, que cada mañana se levanta a orar por su hermano que dejó la Fe.
No milita. No predica. No postea. Pero ofrece su ansiedad como incienso silencioso, y hace de su lucha espiritual una trinchera sagrada.
Ellos no serán trending topic.
Pero son las brasas que impiden que la Iglesia se enfríe.
El joven católico que no arde, no está mal: está incompleto.
No basta con pertenecer, ni con participar, ni con entender.
Hay que arder. Hay que ser enviados. Hay que ofrecerse.
Porque el mundo no necesita católicos entretenidos.
Necesita testigos encendidos.
La Iglesia no necesita voluntarios.
Necesita almas disponibles.
Cristo no quiere fans.
Quiere discípulos que caminen con Él hasta el Calvario… y más allá.
¿Querés cambiar el mundo?
No te inscribas en cien ministerios.
Consagrá tu vida. Pedí fuego. Arrodillate y decí: “Señor, yo no puedo… pero vos sí.”
¿Querés recuperar el sentido?
Dejá de buscar dónde encajar.
Buscá para qué fuiste enviado.
¿Querés salir de la tibieza?
No te exijas más cosas.
Pedí más Espíritu. Pedí más amor. Pedí más fe.
Y cuando no te salga nada…
Cuando no tengas ganas, ni fuerzas, ni claridad…
Arrodillate. Cerrá los ojos. Y decí con verdad:Creo… pero aumenta mi Fe.
Epílogo testimonial: el fuego no se improvisa
Yo también fui un joven católico sin misión.
Estuve en reuniones, canté en misas, aplaudí conferencias. Pero mi alma estaba desnutrida.
Tenía doctrina, pero no fuego.
Tenía experiencias, pero no dirección.
Hasta que un día, Cristo no me preguntó si creía. Me preguntó si lo amaba.
Desde entonces, no me alcanza con sobrevivir.
Quiero arder. Quiero anunciar. Quiero que otros vivan.
Y si estás leyendo esto y te sentís vacío, apagado, estancado…
No te juzgo. Te entiendo.
Pero también te digo algo que a mí me cambió:
El fuego no se improvisa.Se pide. Se espera. Se adora.
Y ahí, en adoración, en silencio, en medio de tu noche…
Cristo te va a mirar.
Y te va a decir lo mismo que a Pedro:
“¿Me amás?”
Ojalá tengas el valor de responder.
Oración final: “Señor, envíame aunque no sepa a dónde”
Señor Jesús,
yo no soy Carlo, ni Chiara, ni Pier Giorgio.
Pero tengo hambre de lo mismo:
vivir para algo más grande que yo.
No sé predicar,
no sé liderar,
no sé ni siquiera si soy fuerte.
Pero sí sé esto:
No quiero una Fe de domingo,quiero una misión para toda la vida.
Tomá mi tibieza,
mi dispersión,
mi ansiedad,
y convertila en fuego.
En fuego que arda por Vos.
No quiero sobrevivir.
Quiero entregarme.
Quiero que me envíes.
Y si no sé a dónde,
que igual me encuentre caminando.
Amén.
©Catolic.ar