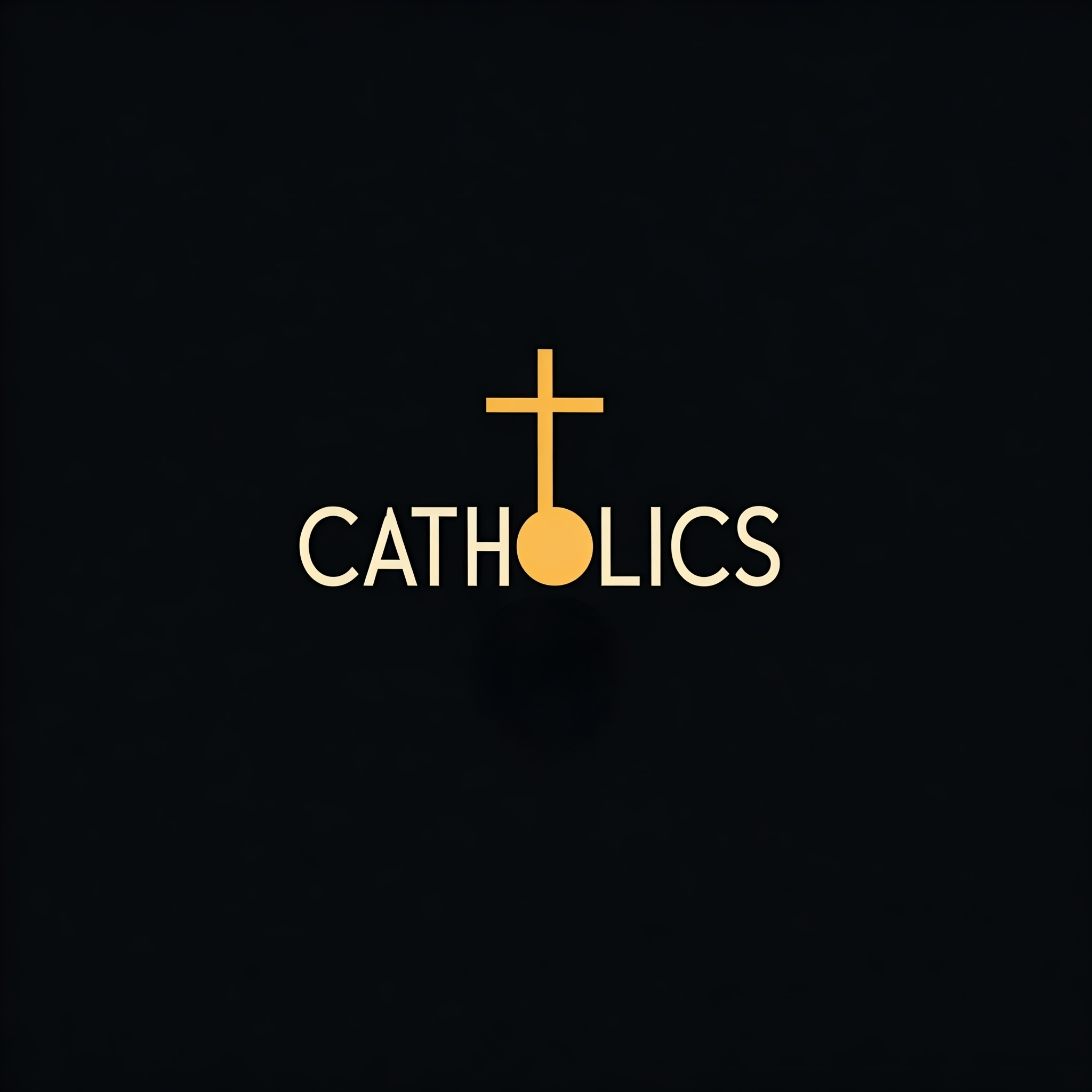El 16 de noviembre de 1965, en las profundidades de las Catacumbas de Santa Domitila en Roma, un grupo de obispos, movidos por un espíritu de renovación evangélica, selló un compromiso que resonaría a través de las décadas: el Pacto de las Catacumbas. Este documento, también conocido como el “Pacto por una Iglesia Sierva y Pobre”, no fue un mero acuerdo histórico, sino una declaración profética que buscaba reorientar el corazón de la Iglesia hacia los más vulnerables, un llamado a la sencillez radical y al servicio desinteresado que sigue interpelando a la comunidad católica, especialmente en Argentina, en la actualidad.
I. El Grito de las Catacumbas: Origen y Espíritu de un Compromiso Sagrado
Contexto Teológico del Concilio Vaticano II: El Anhelo de una “Iglesia de los Pobres”
El Concilio Vaticano II (1962-1965) representó un período de profunda reflexión y búsqueda de renovación para la Iglesia universal. En este marco, emergió con fuerza un movimiento espiritual, pastoral y teológico, particularmente vigoroso en la Iglesia francesa-belga de la posguerra, que subrayaba la preocupación inherente de la Iglesia por los pobres.Esta corriente, aunque no siempre mayoritaria en el Concilio, influyó significativamente en el pensamiento de la época, preparando el terreno para intuiciones más profundas sobre la misión eclesial.
Un momento definitorio se produjo el 11 de septiembre de 1962, cuando el Papa Juan XXIII pronunció una afirmación teológica y eclesialmente revolucionaria: “La Iglesia se presenta, para los países subdesarrollados, tal como es y quiere ser: como la Iglesia de todos y, particularmente, la Iglesia de los pobres”.Esta declaración, hecha apenas un mes antes de la inauguración del Concilio, marcó de manera inequívoca el camino a seguir, articulando una visión de la Iglesia arraigada en la simplicidad evangélica y la solidaridad. Dentro del aula conciliar, voces influyentes como la del Cardenal Giacomo Lercaro, Arzobispo de Bolonia, defendieron apasionadamente esta causa. En un discurso memorable el 6 de diciembre de 1962, Lercaro sugirió que el tema central del Concilio debía ser la Iglesia de los pobres.De manera similar, el Obispo Charles Himmer de Tournai declaró sin ambages: “primus locus in ecclesia pauperibus reservandus est” (el primer lugar en la Iglesia debe ser reservado para los pobres).
A pesar de estas poderosas intervenciones, la visión de una “Iglesia de los pobres” encontró una acogida limitada en ciertos círculos, siendo a veces acusada de “acercamiento al marxismo”.Esta dinámica revela una tensión subyacente: la visión conciliar, aunque progresista, no se materializó plenamente en todos sus aspectos. En este contexto, el Pacto de las Catacumbas emerge como una respuesta directa y radical a esta visión, una concreción de un ideal que la institución más amplia del Concilio luchó por abrazar por completo. Los obispos que lo firmaron, sintiéndose “insatisfechos quizá con la orientación eurocéntrica y el optimismo desarrollista que imperaba en el aula conciliar”, impulsaron una actualización concreta y profunda del Evangelio. Este acto, por tanto, no fue solo una continuación del Concilio, sino una conciencia crítica que buscaba llevar la fidelidad al Evangelio más allá de los consensos formales, demostrando que el espíritu profético a menudo se manifiesta en los márgenes y desafía las limitaciones institucionales.
La Reunión en las Catacumbas de Domitila: Un Acto Sagrado y Subversivo
El 16 de noviembre de 1965, pocos días antes de la clausura oficial del Concilio Vaticano II, un grupo de aproximadamente 40 obispos se congregó en las antiguas Catacumbas de Santa Domitila en Roma. Esta reunión no fue una sesión conciliar formal, sino una asamblea íntima y deliberada. En estos pasajes subterráneos, celebraron una Eucaristía, un acto de comunión profundo, donde oraron para “ser fieles al espíritu de Jesús”. Tras esta celebración sagrada, firmaron colectivamente un documento que se convertiría en un hito histórico: el “Pacto de las Catacumbas”, también conocido como el “Pacto por una Iglesia Sierva y Pobre”.
La elección de las Catacumbas no fue casual; fue un gesto profundamente simbólico e intencional. Estos antiguos cementerios subterráneos fueron los lugares donde los primeros cristianos “derramaron su sangre” , donde el cristianismo “hundió sus raíces en la pobreza, en el ostracismo de los poderes constituidos, en el sufrimiento de las persecuciones injustas y sangrientas”. Al reunirse allí, los obispos invocaron conscientemente el espíritu fundacional de la Iglesia, regresando a sus “raíces” de simplicidad, humildad y solidaridad con los perseguidos. Este acto rechazó explícitamente el “poder externo” que la Iglesia había acumulado a lo largo de los siglos , constituyendo una poderosa declaración visual y espiritual.
La firma se realizó “de un modo casi secreto, a modo de conspiración cristiana” o “discretamente, casi de manera clandestina”. Esta discreción inicial no surgió del miedo, sino de una clara conciencia de la naturaleza radical de su compromiso y la posible incomprensión o resistencia de ciertos sectores de la jerarquía eclesiástica. La acción de los obispos, al elegir el lugar de sepultura de los mártires y operar con discreción, se erigió como un acto profético que, por su propia naturaleza y ubicación, criticó implícitamente la percibida distancia de la Iglesia institucional de los pobres y su enredo con el poder y la riqueza mundanos. El hecho de que este compromiso radical se gestara en la penumbra de las catacumbas, lejos del esplendor de la Basílica de San Pedro, subraya que la verdadera renovación a menudo brota en los márgenes, incluso dentro de la propia Iglesia, y puede ser inicialmente recibida con cautela o resistencia desde el centro.
II. Los 13 Compromisos: Un Manifiesto de Pobreza y Servicio Evangélico
El Pacto de las Catacumbas no fue una mera declaración de intenciones, sino un manifiesto concreto y audaz. Contenía “13 numerales muy pensados, muy orados” , que delineaban un plan meticuloso para una vida episcopal renovada, arraigada en la sencillez y el servicio.
Principios Fundamentales: Renuncia y Sencillez como Credibilidad Evangélica
Los signatarios se comprometieron, en primer lugar, a “procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población, en lo que concierne a casa, alimentación, medios de locomoción y a todo lo que de ahí se sigue”. Este compromiso con un estilo de vida sencillo y común desafiaba directamente la existencia a menudo opulenta y distante de algunas figuras eclesiásticas.
Una renuncia radical fue articulada con claridad: “Renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir (ricas vestimentas, colores llamativos) y en símbolos de metales preciosos (esos signos deben ser ciertamente evangélicos: ni oro ni plata)”. Además, rechazaron “nombres y títulos que signifiquen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor)”. Esta fue una confrontación directa con los símbolos externos de estatus y privilegio que a menudo distanciaban a la jerarquía del pueblo. Se comprometieron a no poseer “inmuebles ni muebles, ni cuenta bancaria, etc. a nuestro nombre”; si fuera necesario tenerlos, se pondría todo “a nombre de la diócesis, o de las obras sociales caritativas”. Esto buscaba eliminar el enriquecimiento personal y asegurar que los recursos sirvieran a la comunidad. Además, se comprometieron a evitar “todo aquello que pueda parecer concesión de privilegios, prioridades o cualquier preferencia a los ricos y a los poderosos” , y a no participar en “agasajos, ni banquetes organizados por los poderosos”.
Estos compromisos específicos, que incluían la renuncia a títulos, vestimentas suntuosas y la posesión personal de bienes, trascendían la mera ascesis. Representaban un profundo llamado a la encarnación radical de la pobreza de Cristo por parte del liderazgo de la Iglesia. Al despojarse de los marcadores visibles del poder mundano y del estatus, los obispos buscaban hacer que el mensaje evangelizador de la Iglesia fuera creíble para los pobres y para un mundo secularizado. Esto implica que la credibilidad del testimonio profético de la Iglesia se ve menoscabada por la percepción de riqueza y privilegio, y que un retorno a la sencillez evangélica es indispensable para su autenticidad y misión. Este es un desafío directo al clericalismo y una invitación a que los líderes verdaderamente “huelan a oveja”.
La Opción por los Pobres: Corazón del Ministerio Pastoral y la Transformación Social
El compromiso fundamental del Pacto fue “colocar a los pobres en el centro del ministerio pastoral”. Este no era un asunto secundario, sino el núcleo mismo de su misión. Crucialmente, el Pacto fue más allá de la caridad tradicional, comprometiéndose a transformar “la beneficencia en ‘obras sociales basadas en la caridad y en la justicia, teniendo en cuenta a todos, especialmente los más débiles, para impulsar el advenimiento de otro orden social, nuevo, digno de los hijos del hombre y de los hijos de Dios'”. Esto marcó un cambio significativo de la mera paliación de los síntomas a la confrontación de las causas sistémicas de la pobreza y la injusticia, abogando por un orden social más equitativo.
Los obispos prometieron dedicar “todo lo que sea necesario de nuestro tiempo, reflexión, corazón, medios, etc. al servicio apostólico y pastoral de las personas y grupos trabajadores y económicamente débiles y subdesarrollados, sin que eso perjudique a otras personas y grupos de la diócesis”. Este fue un compromiso total de su ser y sus recursos a aquellos en los márgenes. Además, se comprometieron a “cultivar amistades verdaderas con los pobres, visitar a los más simples y enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo que traen aliento y renuevan la esperanza”. Esto enfatiza el encuentro personal y el acompañamiento como elementos centrales de su ministerio.
La exigencia explícita del Pacto de transformar la “beneficencia” en “obras sociales basadas en la caridad y en la justicia” con miras a un “nuevo orden social” representa un cambio de paradigma profundo en el pensamiento y la acción social católica. Este enfoque trasciende una comprensión puramente individualista de la caridad para abrazar una crítica sistémica de la injusticia. Esta es una observación crucial y profética que prefigura e influye directamente en el desarrollo posterior de la Teología de la Liberación y en el compromiso de la Iglesia con el “pecado social”. Ello implica que el verdadero amor cristiano por los pobres exige no solo aliviar el sufrimiento, sino también desafiar y transformar activamente las estructuras sociales, económicas y políticas que perpetúan la pobreza y la exclusión. Esto eleva el papel de la Iglesia a un agente profético de cambio social.
A continuación, se presentan los compromisos clave del Pacto de las Catacumbas, sintetizados de los documentos disponibles:
Tabla 1: Los Compromisos Clave del Pacto de las Catacumbas (1965)
| Compromiso N° | Descripción del Compromiso |
| 1 | Vivir según el modo ordinario de nuestra población en casa, alimentación y medios de locomoción. |
| 2 | Renunciar para siempre a la apariencia y realidad de la riqueza, especialmente en el vestir y en símbolos de metales preciosos. |
| 3 | No poseer inmuebles, muebles, ni cuentas bancarias a nombre propio; si es necesario, ponerlos a nombre de la diócesis o de obras sociales caritativas. |
| 4 | Renunciar a nombres y títulos que signifiquen grandeza y poder (Eminencia, Excelencia, Monseñor). |
| 5 | Evitar todo lo que parezca concesión de privilegios o preferencias a los ricos y poderosos. |
| 6 | No participar en agasajos ni banquetes organizados por los poderosos. |
| 7 | Transformar la beneficencia en obras sociales basadas en la caridad y la justicia para impulsar un nuevo orden social. |
| 8 | Dedicar tiempo, reflexión, corazón y medios al servicio apostólico y pastoral de los trabajadores y económicamente débiles. |
| 9 | Apoyar a laicos, religiosos, diáconos y sacerdotes llamados a evangelizar a los pobres compartiendo la vida. |
| 10 | Colocar a los pobres en el centro del ministerio pastoral. |
| 11 | Cultivar amistades verdaderas con los pobres, visitar a los simples y enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha y el consuelo. |
Nota: Si bien el Pacto constaba de 13 numerales, estos 11 puntos representan los compromisos más explícitamente detallados y recurrentes en la documentación disponible, capturando la esencia de su propuesta radical.
III. Raíces Argentinas y Latinoamericanas: El Pacto en Nuestra Tierra
La Huella Argentina: Beato Enrique Angelelli y Otros Testigos
Entre los 39 a 42 obispos que inicialmente firmaron el Pacto, un contingente significativo provenía de América Latina , lo que demuestra el compromiso temprano y firme de la región con los ideales de una Iglesia pobre y servidora. Es notable que varios obispos argentinos se encontraban entre estos signatarios pioneros: Alberto Devoto, Obispo de Goya; Vicente Zazpe de Rafaela; Juan José Iriarte de Reconquista; y el venerado Beato mártir Enrique Angelelli, quien en ese momento era obispo auxiliar de Córdoba. Su presencia subraya un compromiso fundacional dentro del episcopado argentino con estos principios evangélicos radicales.
La posterior vida y martirio de Enrique Angelelli, junto con otros mártires latinoamericanos como Oscar Romero , sirven como un testimonio conmovedor y poderoso de los riesgos inherentes y el costo profundo de vivir los compromisos del Pacto. Estas vidas, entregadas por los pobres, autentifican la naturaleza profética del Pacto, transformándolo de un documento histórico en un testimonio vivo y costoso. La mención explícita del Beato Enrique Angelelli como signatario argentino que luego sufrió el martirio no es un mero detalle histórico; es un sello profético poderoso sobre el legado del Pacto, especialmente para una audiencia católica argentina. Su vida y muerte, junto con las de otros mártires de la opción por los pobres, demuestran que el compromiso con una Iglesia pobre y servidora no es un ejercicio teórico, sino un camino que puede conducir a un sufrimiento profundo e incluso a la muerte. Esto implica que la verdadera fidelidad al Evangelio, tal como se articula en el Pacto, a menudo implica confrontar estructuras opresivas y conlleva un alto costo, lo que autentifica su radicalidad y sirve como un llamado perdurable a un testimonio valiente para la Iglesia de hoy. Así, el Pacto se convierte en una narrativa viva de discipulado.
A continuación, se detalla la presencia argentina en la firma del Pacto:
Tabla 2: Obispos Argentinos Firmantes del Pacto de las Catacumbas (1965)
| Nombre del Obispo | Diócesis (en 1965) | Nota de Relevancia |
| Alberto Devoto | Obispo de Goya | |
| Vicente Zazpe | Obispo de Rafaela | |
| Juan José Iriarte | Obispo de Reconquista | |
| Beato Mártir Enrique Angelelli | Obispo Auxiliar de Córdoba | Mártir de la Iglesia Argentina |
Exportar a Hojas de cálculo
La Resonancia del Pacto en América Latina: Medellín y el Florecimiento de la Teología de la Liberación
El Pacto de las Catacumbas es ampliamente considerado un “precedente de la Teología de la Liberación” e incluso ha sido descrito como su “sello místico del Vaticano II”. Esto destaca su profunda conexión espiritual y teológica con el movimiento teológico más significativo del continente. De hecho, algunos estudiosos, como Fernando Torres Millán, han señalado la fecha de la firma del Pacto como nada menos que “el nacimiento” de la Teología de la Liberación latinoamericana , enfatizando su papel catalizador en la configuración de esta nueva corriente teológica. El Pacto “tendría un fuerte influjo en la teología de la liberación que despuntaría pocos años después”.
La Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, celebrada en Medellín, Colombia, en 1968, fue un momento decisivo. Convocada por el Papa Pablo VI para aplicar las directrices del Vaticano II, Medellín estuvo profundamente influenciada por el espíritu y los compromisos del Pacto. Sus documentos abordaron explícitamente temas de “justicia”, “pecado social”, “liberación de los pobres” y la “contribución del evangelio a la transformación del mundo” , traduciendo los ideales del Pacto en un marco pastoral continental.
La fuerte y consistente vinculación entre el Pacto, la Conferencia de Medellín y la emergencia de la Teología de la Liberación revela una poderosa cadena causal y un cambio de paradigma continental. El Pacto no fue un evento aislado, sino un catalizador que ayudó a concretar la “opción por los pobres” en una identidad eclesial latinoamericana distintiva y en una nueva forma de hacer teología. Esto implica que el Pacto contribuyó a un cambio en la epistemología teológica, donde la experiencia de los pobres y la lucha por la justicia se convirtieron en el “lugar teológico” primario para la comprensión del Evangelio. Su influencia transformó la misión de la Iglesia en el continente, moviéndola de un enfoque primordialmente espiritual o caritativo a uno profundamente comprometido con la liberación socio-política.
Encarnando el Espíritu: Comunidades y Diócesis en América Latina
Inspiradas por el Pacto y el espíritu renovador del Vaticano II, numerosas “diócesis emblemáticas” en toda América Latina asumieron valientemente el compromiso de una Iglesia servidora y pobre. Estas Iglesias locales se convirtieron en laboratorios vivos para los ideales del Pacto. Ejemplos abundan, incluyendo Recife y Crateús en el nordeste de Brasil, Cuernavaca y Chiapas en México, Riobamba en Ecuador, Santiago de Veraguas en Panamá, Buenaventura y Florencia en Colombia, Talca en Chile y Cajamarca en Perú. Estos no fueron esfuerzos aislados, sino parte de un movimiento más amplio.
Estas diócesis implementaron acciones concretas que reflejaban el espíritu del Pacto: “repartieron sus haciendas entre familias campesinas sin tierra”, “ampliaron sus programas sociales y educativos” y “organizaron centros de formación política y teológica para la promoción del laicado local y las religiosas”. Defendieron activamente “los derechos de los pobres, especialmente de los pueblos indígenas y afro”, “crearon liturgias inculturadas” y “promovieron el liderazgo femenino”. Crucialmente, “impulsaron estudios e investigaciones de la realidad social”, “difundieron y enseñaron la doctrina social de la iglesia”, “promovieron las cooperativas campesinas” y “crearon las primeras comunidades eclesiales de base (CEBs)”.
Los ejemplos detallados de diócesis y sus acciones concretas demuestran que el espíritu del Pacto no se limitó a un grupo selecto de obispos o teólogos académicos. En cambio, permeó e inspiró transformaciones prácticas y de base dentro de las Iglesias locales en toda América Latina. Esto pone de manifiesto la capacidad del Pacto para traducir compromisos teológicos de alto nivel en iniciativas sociales, educativas y pastorales tangibles, fomentando lo que un documento describe como una “increíble y sufrida primavera de vida, espiritualidad, inteligencia y madurez en la fe para la Iglesia”. Esto implica que el verdadero y duradero impacto del Pacto reside en su capacidad para animar a todo el Pueblo de Dios, llevando a cambios concretos en la forma en que la Iglesia vive su misión en solidaridad con los marginados.
IV. Un Legado Vivo: El Pacto en la Iglesia Contemporánea
La “Primavera” del Papa Francisco y su Resonancia con el Pacto
El Papa Francisco es ampliamente reconocido como un “hijo espiritual” del Pacto de 1965. Su pontificado ha traído los ideales del Pacto a una renovada prominencia en el escenario global. Su célebre declaración, “¡Cómo me gustaría una Iglesia pobre y para los pobres!” , pronunciada poco después de su elección, resuena directamente con el compromiso central del Pacto y se ha convertido en un principio rector de su papado.
Francisco aboga explícitamente por un “retorno a las raíces” del Evangelio, enfatizando que “no es un programa liberal, sino un programa radical porque significa un retorno a las raíces. Volver a los orígenes no es un retiro del pasado, sino la fortaleza para un comienzo valiente para el mañana. Es la revolución de la ternura y el amor”. Se le percibe como “moviéndose de nuevo en las catacumbas, a su modo… quiere reformar la iglesia” , lo que indica una profunda alineación con el espíritu de sencillez y servicio del Pacto. Sus gestos, estilo de vida y magisterio encarnan consistentemente los ideales de pobreza, simplicidad y priorización de los marginados, haciendo que la visión del Pacto sea tangible para la Iglesia contemporánea.
La fuerte y explícita alineación entre la visión del Papa Francisco para la Iglesia y los ideales del Pacto representa una significativa reivindicación para un documento que fue inicialmente firmado “casi secreto”. Lo que alguna vez fue un acto discreto, casi subversivo, es ahora abiertamente abrazado y promovido por la máxima autoridad de la Iglesia. Esto sugiere un movimiento lento pero persistente del Espíritu Santo dentro de la Iglesia, llevando voces proféticas que alguna vez fueron marginales al centro. Además, el abrazo de Francisco a estos ideales señala un llamado a la recepción universal del espíritu del Pacto en toda la Iglesia Católica, trascendiendo su carácter regional o de nicho para convertirse en un principio central de la vida eclesial contemporánea.
La Renovación por la Casa Común (Sínodo Amazónico 2019): Expandiendo la Visión Profética
Un poderoso testimonio de la relevancia perdurable del Pacto ocurrió el 20 de octubre de 2019, cuando más de 500 padres sinodales y participantes del Sínodo Pan-Amazónico se reunieron en las mismas Catacumbas de Santa Domitila para firmar un nuevo documento: el “Pacto de las Catacumbas por la Casa Común”. Este acto solidificó un vínculo histórico y espiritual directo.
Esta renovación amplió explícitamente el compromiso original de pobreza y servicio para abarcar las preocupaciones ecológicas contemporáneas, abogando por “una Iglesia con rostro amazónico, pobre y servidora, profética y samaritana”. Reconoció la interconexión de la justicia social y ambiental. Los nuevos compromisos incluyeron una renovada “opción preferencial por los pobres, especialmente por los pueblos originarios”, una firme resolución de abandonar “cualquier tipo de mentalidad y actitud colonial” y un llamado a convertirse en “guardianes de toda la creación”. Esto demuestra la adaptabilidad del Pacto a los nuevos desafíos globales.
La renovación del Pacto en 2019 no es un mero acto conmemorativo, sino una profunda evolución de su alcance profético. Al integrar explícitamente la “Casa Común” y un “rostro amazónico”, demuestra la capacidad del Pacto para responder a nuevas crisis globales interconectadas —específicamente la crisis ambiental y los derechos de los pueblos indígenas— mientras se mantiene fiel a su espíritu fundacional de pobreza y servicio. Esto implica que el llamado evangélico a la justicia es dinámico y se expande para abarcar una ecología integral, donde el clamor de la tierra y el clamor de los pobres se escuchan como uno solo. El Pacto se convierte así en un instrumento vivo y adaptable de profecía para los complejos desafíos del siglo XXI, mostrando la capacidad de la Iglesia para la autorrenovación en respuesta a los “signos de los tiempos”.
Superando el Clericalismo y Fomentando Nuevos Ministerios
El llamado a un “nuevo Pacto, más coral y sinodal y menos clerical” pone de manifiesto el desafío continuo y profundamente arraigado del clericalismo dentro de la Iglesia. La renuncia a títulos y privilegios en el Pacto original fue una crítica temprana e implícita a las estructuras de poder clerical.
La visión contemporánea, inspirada en el Pacto, es la de una “Iglesia-círculo y pueblo, sin las castas clericales”. Esto implica una reestructuración fundamental de las dinámicas de poder dentro de la Iglesia, alejándose de un modelo jerárquico y vertical. Este cambio busca fomentar “nuevos ministerios de hombres y mujeres servidores de la comunidad” , reconociendo y empoderando los diversos dones y servicios de todos los bautizados, trascendiendo los roles ordenados tradicionales. El objetivo es pasar de una “pastoral de la visita” (un ministerio a menudo distante y transitorio) a una de “la presencia” (una presencia profundamente arraigada y compartida dentro de las comunidades) , enfatizando la responsabilidad compartida y la participación activa de los laicos en la misión de la Iglesia.
El énfasis explícito en que el “nuevo Pacto” sea “menos clerical” y el deseo de una Iglesia “sin las castas clericales” revelan una tensión continua y subyacente dentro de la Iglesia. Los compromisos del Pacto original de renunciar a los símbolos de poder ya eran un desafío implícito al clericalismo. El renovado llamado a la sinodalidad y a nuevos ministerios sugiere que el clericalismo ha sido un impedimento significativo para la plena realización de los ideales del Pacto y de la visión más amplia del Vaticano II. Esto implica que el espíritu profético del Pacto impulsa inherentemente hacia una Iglesia más igualitaria, participativa y sinodal, donde la autoridad se entiende como servicio y responsabilidad compartida, en lugar de privilegio o dominio. Superar el clericalismo se presenta, por tanto, como esencial para la credibilidad de la Iglesia y su misión entre los pobres.
Reflexiones Teológicas Contemporáneas: Jon Sobrino y Leonardo Boff
Las voces de teólogos como Jon Sobrino y Leonardo Boff han mantenido viva la llama del Pacto de las Catacumbas, ofreciendo análisis profundos y testimonios personales de su impacto.
Jon Sobrino: Este prominente teólogo jesuita considera el Pacto como el “legado ‘secreto’ del Concilio Vaticano II”. Sobrino enfatiza constantemente su importancia central para definir la relación auténtica de la Iglesia con “los pobres reales”. Articula poderosamente que Jesús “anunció la buena noticia a los pobres, y, escandalosamente, únicamente a los pobres. Y además los defendió y se enfrentó a los empobrecedores. Y por ello murió una muerte de esclavos, vil y muy cruel: fue crucificado”. Traza una línea directa entre el espíritu del Pacto y las vidas de mártires como Oscar Romero y los mártires salvadoreños , destacando la naturaleza costosa de este compromiso. También alienta el apoyo activo a los esfuerzos de reforma del Papa Francisco, viéndolos como una continuación de este legado.
Leonardo Boff: Figura clave en el desarrollo de la Teología de la Liberación, la trayectoria de Boff ha estado marcada por su compromiso radical con los pobres, lo que a menudo le ha generado fricciones con el Vaticano. Él enfatiza constantemente los ideales de pobreza y simplicidad del Pacto y los conecta con los desafíos apremiantes del mundo contemporáneo, incluidas las preocupaciones ecológicas. Su análisis subraya la relevancia perdurable del llamado del Pacto a una Iglesia profundamente inmersa en las realidades del sufrimiento y la injusticia.
La inclusión de teólogos como Jon Sobrino y Leonardo Boff es crucial porque sus experiencias ponen de manifiesto que las implicaciones e interpretaciones radicales de los ideales del Pacto, particularmente dentro de la Teología de la Liberación, no han estado exentas de fricciones institucionales. Las sanciones pasadas de Boff y las “largas décadas de censura Vaticana” de Sobrino demuestran que el filo profético del Pacto fue, en ocasiones, recibido con resistencia o sospecha por parte de la Curia. Esto implica una dinámica continua dentro de la Iglesia entre los movimientos proféticos, que empujan los límites, y los esfuerzos institucionales para mantener el orden doctrinal o disciplinario. Sin embargo, la persistencia y la eventual, aunque parcial, reivindicación de estas voces (especialmente con el pontificado de Francisco) subrayan el poder y la verdad perdurables del mensaje del Pacto, incluso cuando este conlleva un costo personal o institucional. Esto demuestra que la fidelidad a los pobres puede llevar a la “persecución de la Iglesia”.
V. Un Llamado Profético desde Catolic.ar: Hacia una Iglesia Argentina Pobre y Samaritana
Relevancia para la Iglesia Argentina Hoy: Un Plan para la Misión
El llamado inquebrantable del Pacto a una Iglesia “servidora y pobre” sigue siendo de una relevancia aguda en un mundo que se enfrenta a “nuevos y mas agudos rostros de la pobreza y la injusticia”.Estos desafíos no son abstractos, sino que se manifiestan poderosamente en las realidades sociales y económicas de la propia Argentina. Los retos contemporáneos de la desigualdad económica, la exclusión social y la degradación ambiental —a menudo referida como una “crisis de civilización”— exigen un compromiso renovado y valiente con los principios fundacionales del Pacto. La renovación de 2019 para la “Casa Común”amplía explícitamente este compromiso para abarcar la dimensión ecológica, cada vez más vital.
La Iglesia Argentina, con su rica historia de compromiso con los pobres y sus propios mártires como el Beato Enrique Angelelli, se encuentra en una posición única para abrazar y profundizar este legado. El Pacto ofrece un marco concreto para su misión continua. La perdurable relevancia del Pacto para los desafíos actuales, particularmente para el contexto específico de la Iglesia Argentina, significa que funciona no solo como una reliquia histórica, sino como un plan dinámico para la misión contemporánea.Proporciona un marco teológico y pastoral sobre cómo la Iglesia puede abordar de manera creíble y efectiva las complejas realidades de la pobreza, la injusticia y la crisis ecológica en Argentina hoy. Esto eleva el informe de un análisis histórico a una aplicación directa, ofreciendo un desafío profético a la audiencia objetivo para que encarne estos ideales en su contexto local. El Pacto no se trata solo de recordar el pasado, sino de dar forma al futuro.
Invitación a la Conversión Personal y Comunitaria: Viviendo el Evangelio Radicalmente
Más allá de las reformas institucionales, los compromisos centrales del Pactoconstituyen una profunda invitación a la conversión personal y comunitaria. Urge a cada fiel y a cada comunidad a examinar sus vidas y estructuras a la luz de la sencillez evangélica. Llama a una adopción radical de “la sencillez evangélica y el compromiso con los más vulnerables”, trascendiendo una religiosidad cómoda hacia un discipulado desafiante. Esto incluye la práctica concreta de “cultivar amistades verdaderas con los pobres, visitar a los más simples y enfermos, ejerciendo el ministerio de la escucha, del consuelo y del apoyo que traen aliento y renuevan la esperanza”.Esto enfatiza un enfoque relacional y encarnado del ministerio, donde la presencia y la solidaridad son primordiales.
Si bien el Pacto inició un movimiento institucional significativo, sus compromisos detallados son profundamente personales y existenciales.El llamado a “cultivar amistades verdaderas con los pobres”y a vivir una vida de sencillez evangélica extiende el desafío profético más allá de la jerarquía a cada creyente. Esto implica que la plena realización de la visión del Pacto requiere no solo reformas de arriba hacia abajo, sino una conversión de los corazones de abajo hacia arriba y un compromiso personal renovado arraigado en la solidaridad radical con los marginados. El Pacto no es solo para los obispos, sino para todo el Pueblo de Dios, llamando a cada miembro a una vida cristiana más profunda y auténtica.
Esperanza para una “Iglesia en Salida”: Un Horizonte Profético
El espíritu perdurable del Pacto se alinea perfectamente con la visión definitoria del Papa Francisco de una “Iglesia en salida”.Esta es una Iglesia que se mueve activamente más allá de sus zonas de confort, sus preocupaciones internas y su “gueto católico”para evangelizar y servir en las periferias de la existencia.
El llamado del Pacto es a encarnar una “Iglesia pobre y servidora, profética y samaritana”.Este es el horizonte profético hacia el cual la Iglesia está llamada a caminar, una Iglesia que sana, acompaña y proclama el Evangelio a través de su propia forma de ser. El objetivo final, tal como se articula en el Pacto, es ser “fiel al espíritu de Jesús”, haciendo el Evangelio creíble y transformador en las realidades complejas y a menudo desafiantes del mundo contemporáneo.
El concepto del Papa Francisco de “Iglesia en salida”es ampliamente considerado un sello distintivo de su pontificado. Al conectar explícitamente este concepto con el llamado del Pacto a una Iglesia que “debe salir del gueto católico”y abrazar una misión entre los pobres, se establece un profundo linaje histórico y teológico. El Pacto, con su renuncia radical al poder y su enfoque fundacional en los márgenes, puede verse como una expresión temprana y fundamental de este ideal de “Iglesia en salida”. Esto implica que la visión de Francisco no es del todo novedosa, sino una poderosa nueva articulación e institucionalización de una corriente profética que ha estado presente, a veces latente y a veces explícitamente (como en el Pacto), en la Iglesia durante décadas. El Pacto, por tanto, proporciona un anclaje histórico y espiritual para el llamado contemporáneo a ser una Iglesia que sale valientemente al encuentro de las necesidades del mundo.
Más de medio siglo después de que un grupo de obispos del Concilio Vaticano II hiciera la solemne promesa de “vivir un estilo de vida simple cerca de su gente”, un grupo de participantes del Sínodo de los Obispos para el Amazonas firmó un nuevo pacto en las Catacumbas de Santa Domitila.
©Catolic.ar