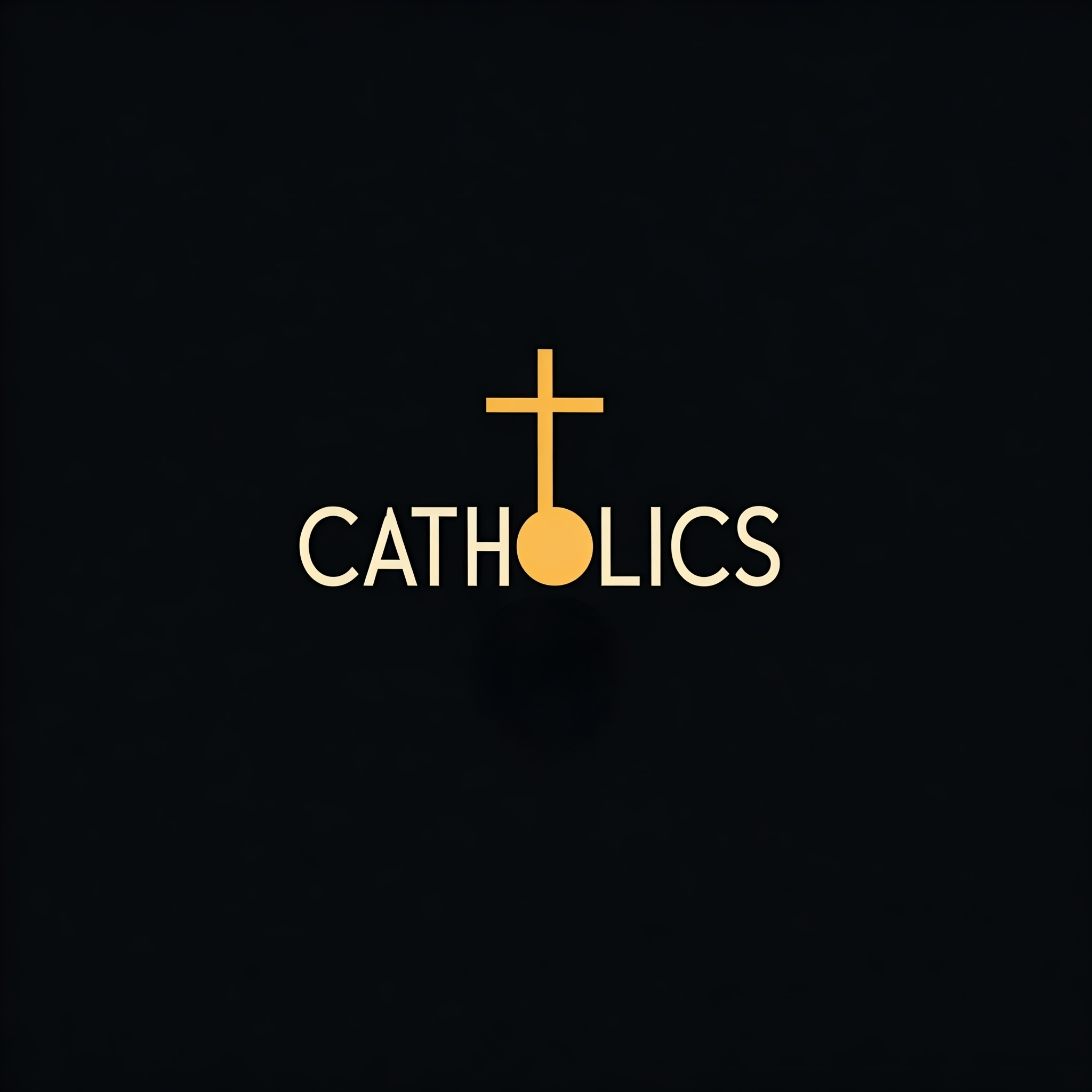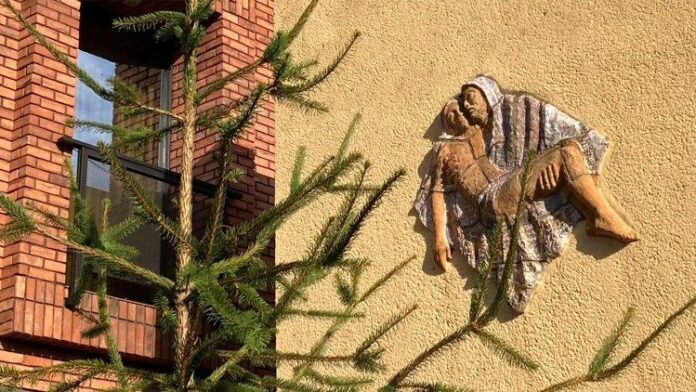En tiempos de indiferencia y crispación, el Papa León XIV nos recuerda que el Evangelio comienza en la compasión. Su catequesis sobre el Buen Samaritano resuena como un grito profético frente a la tentación del ritualismo vacío y el dogmatismo frío. A la luz de Ratzinger y del clamor de los pobres, la Iglesia se enfrenta al desafío más urgente: volver a ser humana.
“Antes que creyentes, estamos llamados a ser humanos.”
Con estas palabras sencillas pero de una profundidad estremecedora, el Papa León XIV interpeló al mundo durante la catequesis del 28 de mayo. En un contexto de guerras olvidadas, migraciones masivas, soledades multiplicadas y corazones endurecidos, esta frase, pronunciada en voz serena, resuena como un aldabonazo evangélico. No se trata de una consigna moralista ni de un relativismo diluido: es, en realidad, el corazón mismo del cristianismo.
El Pontífice meditaba sobre la parábola del Buen Samaritano, y advertía que la compasión no es una consecuencia automática del culto religioso. El hecho de orar, asistir al templo o ser “oficialmente” creyente no garantiza que uno se detenga ante el herido del camino. En el relato de Jesús (cf. Lc 10,25-37), son justamente los dos hombres religiosos —el sacerdote y el levita— quienes, aunque revestidos de la dignidad cultual del templo, pasan de largo. Solo el samaritano, considerado hereje e impuro por los judíos, se conmueve, se detiene, se inclina, se ensucia las manos.
“Antes de ser una cuestión religiosa, la compasión es una cuestión de humanidad”, explicó el Papa. Y esta afirmación es revolucionaria en su hondura. Porque no rebaja el cristianismo, sino que lo purifica. Nos recuerda que lo esencial de la fe no es un conjunto de normas, sino un corazón que se deja herir por el sufrimiento ajeno. En palabras de Francisco en Evangelii Gaudium: “Prefiero una Iglesia accidentada, herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia enferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a sus propias seguridades” (EG 49).
La profecía olvidada de Ratzinger
Lo que hoy proclama León XIV, con lucidez y ternura pastoral, fue ya intuido por Joseph Ratzinger en 1959. Entonces joven teólogo en la Universidad de Bonn, escribió un ensayo visionario titulado Los nuevos paganos y la Iglesia. Allí reflexionaba sobre el drama de una cristiandad en declive, señalando que, más que sermonear o imponer, el cristiano de la era secularizada está llamado a ser “un hombre alegre entre los demás, un prójimo allí donde no puede ser un hermano cristiano”.
Ratzinger no proponía diluir el anuncio, sino encarnarlo. No pedía esconder la fe, sino testimoniarla con una humanidad profunda. “No debe ser un predicador”, decía, “sino precisamente, con apertura y sencillez, un hombre”. En una época donde las palabras están devaluadas y los discursos religiosos muchas veces suenan vacíos, este enfoque sigue teniendo fuerza profética.
Ratzinger, futuro Benedicto XVI, comprendía que la Iglesia no renacería desde la rigidez ni desde el repliegue, sino desde la atracción de vidas transformadas por Cristo. No es el templo lo que evangeliza, sino la compasión vivida. Como bien advirtió, reducir la fe a una ideología identitaria o a un proyecto político es un callejón sin salida. La Iglesia no es un bastión conservador ni una ONG progresista: es el Cuerpo de Cristo que sufre, sirve y ama en medio del mundo.
Un cristianismo sin compasión es una contradicción
Lo que León XIV denuncia con sus gestos y palabras es el riesgo de una fe desencarnada, cómoda, que ya no se deja interpelar por el grito de los caídos al borde del camino. Esa fe que consagra tiempo al culto pero que evita los barrios, las villas, los hospitales, los penales. Una fe que se defiende, pero no se dona. Que busca seguridades, pero evita la cruz del otro.
En el trasfondo, late la advertencia de San Pablo: “Si no tengo amor, no soy nada” (cf. 1 Co 13,2). Y el llamado insistente de Jesús en Mateo 25: “Tuve hambre, y me diste de comer…”. Porque, como nos recuerda el Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, “la compasión no es un sentimiento vago o efímero, sino una exigencia moral, un deber de justicia” (cf. CDSI, 196).
Esta compasión cristiana no es sentimentalismo barato, sino una fuerza transformadora. Es el alma de toda verdadera caridad política. Es la raíz de la justicia social. Y es también, en tiempos de fractura y polarización, un acto profundamente contracultural: mirar al otro como hermano y no como enemigo.
Volver a ser humanos, para volver a ser cristianos
Tal vez la mayor crisis de nuestra época no sea la pérdida de fe, sino la pérdida de humanidad. La indiferencia globalizada que denunciaba Francisco. La incapacidad de llorar, de detenernos, de escuchar. El mundo digital nos acerca noticias y catástrofes en tiempo real, pero nos anestesia. Nos volvemos testigos sin compasión. Espectadores sin compromiso.
En este contexto, el Papa León XIV no llama a volver al pasado ni a abandonar el credo, sino a encarnarlo. “Volver a ser humanos” significa reconocer la fragilidad propia y ajena. Significa —como el Buen Samaritano— saber que el otro herido me concierne. Y que, más allá de religiones, ideologías o culturas, hay un clamor común: el deseo de ser mirados, tocados, sostenidos.
Desde esta perspectiva, el anuncio cristiano no comienza en el púlpito, sino en la vereda. No empieza con fórmulas doctrinales, sino con un gesto de compasión. El evangelizador no es quien habla más, sino quien ama más. Y ese amor solo nace de un corazón herido por el Evangelio.
Una Iglesia samaritana
Lo que León XIV está proponiendo, con gestos más que con decretos, es una reforma profunda: la vuelta a una Iglesia samaritana. Una Iglesia que se atreva a andar los caminos del mundo, aunque se ensucie los pies. Una Iglesia que no mida a las personas según sus méritos, sino que vea en cada herido un hijo de Dios.
Es la misma visión que impulsó el Concilio Vaticano II y que hoy encuentra nuevas formas. Porque en la era de la sospecha y el escepticismo, solo una Iglesia que abraza, que llora, que acompaña, puede ser creíble. Como afirmó Francisco en Fratelli Tutti: “La espiritualidad cristiana propone otra forma de entender la calidad de vida y alienta un estilo de vida profético y contemplativo” (FT 222).
Reflexión final: ¿Quién es mi prójimo?
“¿Quién es mi prójimo?”, preguntó el doctor de la ley a Jesús. Hoy esa pregunta nos atraviesa a todos. El prójimo no es solo el que piensa como yo, cree como yo o vive como yo. El prójimo es el herido de la historia. El descartado, el migrante, el pobre, el adicto, el niño abusado, el anciano olvidado, el preso invisible.
Ser cristiano hoy no significa encerrarse, sino salir. No significa imponerse, sino testimoniar. Y ese testimonio empieza por la humanidad. Volver a ser humanos. Porque solo así, podremos volver a ser cristianos.
📎 Fuente original: Andrea Tornielli, “Llamados a ser humanos”, en Vatican News
https://www.vaticannews.va/es/papa/news/2025-06/editorial-tornielli-un-mes-eleccion-papa-leon-xiv.html